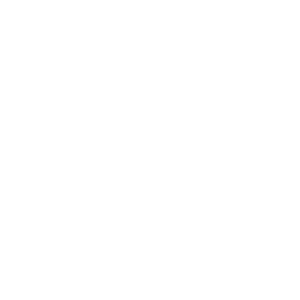“La memoria es subjetiva y obedece a las visiones que tienen las mujeres y los hombres que vivieron una experiencia en una época determinada; y aunque esté llena de imprecisiones, es donde se establecen las pulsiones vitales de una comunidad.”
Jorge Iván Blandón, director de la Corporación Cultural Nuestra Gente.
Estas calles de asfalto gris que usted transita a diario, tienen debajo una vasta historia, pues antes de que fueran sobrepobladas por casas y habitantes provenientes de diferentes partes del país, eran terrenos verdes rodeados de cañaduzales, con quebradas que conservaban su cauce natural, tierra espesa y amarilla. Por más de cuatro décadas ha sido un territorio de invasores y emprendedores.
Entre los años 40 y 50 Medellín terminaba en los barrios Berlín, San Isidro y Aranjuez. Con el florecimiento industrial de la ciudad en aquellas décadas, cientos de familias emprendieron un éxodo rural en búsqueda de una mejor calidad de vida y, poco a poco, se ubicaron en sectores como la Bayadera (actualmente La Alpujarra) para construir casuchas de cartón, sábanas y plástico que encontraban a su paso.
Fernando Viviescas, arquitecto-urbanista, en la segunda edición de su libro El Espacio Urbano y sus Posibilidades Lúdicas en las Ciudades Colombianas (el caso de la comuna nororiental de Medellín), describe cómo a mediados del siglo XX nuestra zona fue ocupada por particulares que se adueñaron de algunos terrenos, bien sea por herencia o por invasión; otros empezaron a cultivar en las tierras –supuestamente- con permiso de los dueños, y finalmente, por compradores.
Fue entonces cuando se formaron los primeros “asentamientos informales” de la Comuna 2, con pobladores que desafiaron las altas pendientes e inestabilidad del terreno; quienes abrían caminos con sus machetes y andaban descalzos monte arriba.
En 1960 se empezaron a consolidar algunas manzanas entre la carrera 46 hasta la carrera 52 con el nombre de El Playón de los Comuneros, actualmente La Frontera. Mientras que, en medio de Andalucía y Santa Cruz, se fundaron los barrios Villa del Socorro y posteriormente Villa Niza.
“Cuando yo llegué en 1971, el sector estaba invadido por la maleza y sólo existía una casa denominada El Pasaje, donde vivíamos 3 familias. Los caminos eran trochas y había mucho barro. Para ir a buscar el bus teníamos que quitarnos los zapatos y ponernos unos viejitos, porque quedaban empantanados”, cuenta María Soledad Vélez, habitante de Santa Cruz de 85 años de edad.
En aquel entonces las áreas verdes y lodazales amarillos dominaban el ambiente paisajístico de la zona nororiental de Medellín, pero estas se fueron perdiendo cada vez que llegaban familias a construir sus viviendas de manera caótica y sin planificación previa.
“El barrio de las casitas blancas”
A mediados de 1960 cerca de 500 sobrevivientes del desplazamiento y la violencia bipartidista, estaban hacinadas en los alrededores de la Alpujarra. Ante tal situación, el Municipio decidió comprar algunos terrenos despoblados en el nororiente de la ciudad para construir casas y vendérselas a los nuevos inmigrantes por un costo de 200 pesos. Con la ayuda de la Fundación Casitas de la Providencia, se construyeron mil viviendas en lo que hoy conocemos como el barrio Villa del Socorro.
En 1963 “varias volquetas del Municipio arrancaron con las familias hacia la parte oriental de Medellín y llegamos a un barrio lleno de casitas en fila, como si fueran casitas de pesebre”, recuerda Magnolia Salazar García, una de las fundadoras del sector.
Las nuevas viviendas estaban pintadas con cal blanca, estaban construidas con adobes de tres huecos y tenían tejas onduladas. En el principio el barrio no tenía nombre, sus habitantes lo llamaron “el barrio de las casitas blancas”.
Aunque las casas contaban con los servicios públicos, adaptarse al terreno no fue fácil, pues cuando llovía muchas de las viviendas se inundaban y se formaban pequeños caños de lodo que generaban accidentes. Ninguna calle tenía asfalto, excepto la carrera 50 por la que circulaba el transporte de la época.
“Uno tenía que salir a trabajar con dos pares de zapatos: unos guardados y otros pa´ trillar pantano. Fue un martirio”, cuenta Manuel Ocampo, líder y fundador de Villa del Socorro.
De madrugada, las mujeres acompañaban a sus maridos a esperar el bus, llevando en sus manos los zapatos limpios para que estos pudieran cambiárselos antes de montarse y partir hacia el centro de la ciudad. Fue así como los habitantes de la Comuna 2 empezaron a ser reconocidos por tener sus pies o zapatos manchados de pantano y, desde entonces, fueron llamados “los patiamarillos” de Medellín.
Apoyo comunitario = progreso comunitario
En la carrera 50 había un arroyo que abastecía a las familias de las zonas altas y las zonas bajas. Posteriormente, por los suelos de las calles empezaron a verse mangueras que se conectaban entre sí para distribuir el agua. Mientras que por el aire, cables gruesos y extensos atravesaban las cuadras hasta llegar a los postes de luz para conectarse ilegalmente y abandonar las tradicionales velas o lámparas de petróleo.
Por su parte, los habitantes de Villa Niza, quienes se instalaron en la parte baja de Villa del Socorro entre 1963 y 1965 con casas improvisadas de boñiga y bahareque, cargaban agua en canecas y conectaban la luz del barrio vecino.
A partir del contraste de las zonas, antes de iniciar los 70, se empezaron a gestionar los servicios públicos en los barrios que carecían de ellos y se crearon convites para mejorar la infraestructura de los mismos. Además se crearon las carreras 49, la 51 y Tres Esquinas.
“Se formaron grupos barriales llamados Acción Comunal y se hicieron ventas de empanadas, morcilla, bailes y festivales para hacer ahorros y poder realizar el sueño de ver nuestro pequeño barrio en un gran barrio. Se reunió buena plata y los líderes contactaron al Municipio para pedir los materiales,” recuerda Magnolia Salazar.
Estas actividades se realizaron paulatinamente en los diferentes barrios para la construcción de puentes, vías de acceso y aquellos lugares emblemáticos que hoy son muestra del desarrollo y progreso de la comunidad.
Entre tanto, todos los fines de semana los hombres mayores de edad se reunían para picar la tierra de las calles y ayudar en obras de albañilería para pavimentarlas. Mientras que las mujeres, se encargaban de preparar la comida colectiva y animar el ambiente con música de Alfredo Gutiérrez, El Loco Quintero, Los Hispanos y otros artistas del momento.
Desde aquella época el panorama tomó un carácter más urbano, con calles de asfalto que se conectaban entre sí y diferentes rutas de buses que llevaban a sus destinos a los “patiamarillos”. Hoy, lo que inició como la colonización de familias desamparadas por el Estado es el hogar de emprendedores, líderes comunitarios y jóvenes con proyecciones. Y aunque todavía hay quienes caminan sin zapatos, no corren el riesgo – o la fortuna si así se le quiere ver- de que se les tiña sus pies de amarillo.
Por Lizeth Cano Mesa
 Mi Comuna Dos Periódico Comunitario
Mi Comuna Dos Periódico Comunitario