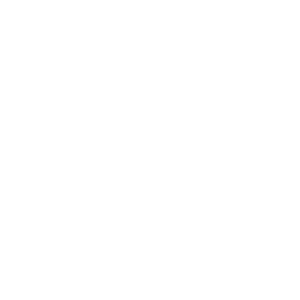Soraya Cataño nos recuerda la fuerza del fuego colectivo, del compartir lo aprendido a través del juego y la creación, donde el arte y la cultura se convierten en refugio y resistencia.
En 1991, Medellín alcanzó la alarmante cifra de 6.810 personas asesinadas, lo que la convirtió en la ciudad más violenta del mundo. En medio de esta crisis, surgieron diversos movimientos sociales y culturales que defendieron la vida y resistieron a la violencia.
Estos se movilizaban en torno a temas como la vivienda, los servicios públicos, el transporte, la educación, la cultura y la apertura democrática, y todos confluyeron en una consigna central: la defensa de la vida y la urgente necesidad de forjar un pacto social que pusiera fin a la violencia que estaba destruyendo la ciudad.
En este contexto uno de los nombres que hacía frente a la violencia, permanece en la memoria colectiva de la zona norte de Medellín es el de Soraya Cataño, una artista que vivió en la zona noroccidental. El 13 de diciembre de 1991, Soraya fue secuestrada junto a Omar A. Gutiérrez a la salida del barrio Moravia. Dos días después, el 15 de diciembre, sus cuerpos fueron encontrados sin vida en el río Medellín. La ciudad perdió una mujer artista y lideresa de 23 años, en medio de la violencia que marcaba la época.
Sus amigos y amigas la llamaban «Sora», «la Flaca», la de la sonrisa contagiosa, la que jugaba, estudiaba teatro en la UdeA, hacía mimo y caminaba en zancos. Luis Fernando García, fundador de Barrio Comparsa recuerda cuando ella le manifestó el deseo de estar aquí, trabajar con los niños. Me ofreció su fuerza creativa, mejor dicho, ella en un mes quería hacer de todo”, Dice quien es conocido por muchos como El Gordo.
Soraya es recordada como la persona con una coherencia política inquebrantable, siempre firme en su lucha por una vida digna para todos y todas.
Su asesinato no solo marcó la pérdida de una amiga y compañera, sino que se convirtió en un mensaje para el movimiento artístico y cultural de la ciudad, un golpe certero para La gallada de la 69, su grupo de amigos y amigas. Tras su muerte, el grupo se desintegró, dejando atrás no solo el vacío de su presencia, sino también los sueños de revolución, los procesos juveniles y las acciones artísticas y lúdicas que se tomaban las calles de la Comuna 6.
La violencia y las ausencias de los líderes fueron respondidas con canciones, comparsas, arte y cultura. El miedo que querían sembrar nunca germinó. Los procesos que intentaron desarmar se tomaron todos los escenarios de la ciudad. Como dice El Gordo: «Dicen que vino el fuego, pero vino la alegría«, donde el fuego representaba las balas y la alegría; la resistencia de los movimientos artísticos, juveniles, populares, estudiantiles y sindicales.
Aquel año, los procesos sociales adoptaron características que marcaron su lucha. La defensa de la vida se convirtió en el eje central de sus discursos y acciones. Se promovió el cuidado mutuo y el rechazo a cualquier pretexto que pudiera ser utilizado para estigmatizarles, pues, en ese contexto, ser parte de proyectos de izquierda implicaba ser señalado y vivir bajo constante amenaza.
Sebastián Pérez, sociólogo y cineasta que se ha interesado por investigar sobre la vida de Soraya, recientemente estrenó una producción audiovisual en homenaje a su legado llamado El tiempo que nos une. Destaca que “Sora deja un legado de una persona integral que logra agrupar muchas apuestas en ella misma (…) alrededor de lo artístico, de poder ver y entender el arte desde lo político” como un ejercicio de creación y transformación. Su legado de amor y de transformación sigue impactando profundamente la zona norte de Medellín.
Por Claudia Vásquez y Rodrigo Aristizábal
Este artículo hace parte de la Edición 100.
Para ver la edición completa haga clic aquí.
 Mi Comuna Dos Periódico Comunitario
Mi Comuna Dos Periódico Comunitario